Conclusiones finales a la Nada, Tercera parte.
"Repensar la Nada"
Conclusiones finales a la Nada, Tercera parte.
"Repensar la Nada"
Heidegger afirmó: «La piedra de toque más dura, pero también menos engañosa para probar el carácter genuino y el vigor de un filósofo está, en si él experimenta en el ser del ente, al punto y a fondo, la cercanía de la Nada. Aquel a quien esta experiencia le esté vedada quedará definitivamente y sin esperanza fuera de la filosofía»— Heidegger. Pero no podemos citar a Heidegger, sin remontarnos, antes a Nietzsche, que había señalado algo parecido años antes: «Pensemos ahora esta idea en su forma más terrible: la existencia tal cual es sin sentido y sin finalidad, pero volviendo constantemente de una manera inevitable, sin desenlace en la nada: 'el eterno retorno' (a esta nada). Esta es la forma extrema del nihilismo: ¡la nada (el sin sentido) eterna!».
Lo cierto —y quiero hacer aquí un breve paréntesis—es que después de Friedrich Nietzsche ya nada fue igual en el pensamiento occidental. Su crítica radical de la filosofía anterior y lectura emblemática de la antigüedad griega; su idea del eterno retorno; la noción de voluntad de poder ,como anhelo fundamental del ser y tantas otras de contenido moral, hacen de su obra una de las más influyentes del pensamiento universal. Y otro tanto podemos decir de Martin Heidegger con su particular visión filosófica: «Heidegger es algo grande y que puede meternos a todos en el bolso, lo creo también a causa de su libro. Antes no lo sabía, o es que veía solo los efectos, esto es, su gran influjo sobre la generación joven» [Edith Stein]. Stein ya lo ve como un pastor. Ambos centraron el debate filosófico del siglo XX, y podríamos decir que siguen haciéndolo en buena parte aún hoy, persiste ese gran influjo, al dirigir todavía la atención y en gran medida al problema de la Nada (mal entendida) en las nuevas generaciones. Pero del mismo modo que ellos en su tiempo, nosotros también hoy podemos reconocer, una sombra que nos acompaña dondequiera que nos desplazamos (la llamamos nada, pero es nuestra propia sombra) que proyectada en conjunto por la humanidad, es la sombra sobre esta. Quizá «El más inquietante de todos los huéspedes»: lo llamó Nietzsche, huésped al considerarla propia, en si (como todos tenemos la nuestra) inquietante, porque nos habla de nosotros, y de lo que de nosotros, no queremos oír ni saber. Así pues, y aquí tenemos un ejemplo: la experiencia de la Nada se encuentra, nos dicen los filósofos, en estos dos autores —Nietzsche y Heidegger— ligada a la experiencia, igualmente del nihilismo; y según ambos y de alguna forma, se encuentra también en nuestra cultura y en todos nosotros. (Bien afirmo) nos solo se encuentra, sino que nos están avisando que está en nosotros, en la sociedad, quienes, no solo no sostiene la imposibilidad del conocimiento, ni niegan la existencia y el valor de todas las cosas., sino que son los que más valor le dan a lo que más tiene: no la a la vida, sino a la libertad en la vida. no al entender su muerte, sino al entender la vida, en libertad, no se someten… ni por trabajo o popularidad son lo que son y han sido siempre. No renegaran jamás de si.. .. y eso quizá no es toda la verdad ni todo el conocimiento, pero es el sufriente cocimiento, que precisa una persona para empezar a pesar, libremente, que incluso aquí la filosofía se equivoca. Quien está en el bucle (dando vueltas) no se reconoce, se reconoce solo desde fuera. Ningún sistema se observa a sí mismo, objetivamente, desde dentro.
Sin embargo, y ahora dejando por el momento de un lado el nihilismo en Heidegger (que lo rechazó, por cierto) y en Nietzsche, pero, observando las publicaciones: artículos, o libros de estos últimos años por académicos, profesores y estudiantes de filosofía, podemos afirmar —así lo afirmaba igualmente E. Trías, en unas palabras muy semejantes a las que pronunció Heidegger en su día —, que la filosofía, al menos en nuestros días, es en buena parte ese pensamiento de la Nada… [“o se atreve a avanzar alguna proposición relativa al inmenso descubrimiento parmenídeo de esa nada, o ‘aquel’ no accede a su pretensión de constituirse como pensador, y menos a un desarrollar una auténtica filosofía”.../... “Una filosofía prueba su temple, su valor, su poder en esta prueba a que le somete la necesidad de hacerse cargo de la nada” (E. Trías)].
Lo cierto es, que por mucho que el propio Parménides entendiese, e insistiese, en la cuestión de la Nada como aquel asunto que bajo ninguna circunstancia podía ser acogido por el pensamiento y el lenguaje (invitándonos a hacernos a un lado), esta no ha dejado antes, ni ahora indiferente a nadie que se aproxime o la tome a estudio, incluidos destacados pensadores, entendiéndose de ello, la Nada, como “lo que se debe considerar, de alguna forma, ya desde el comienzo del pensar” (Heidegger), no la nada absoluta: la sombra, que es nada y es, a la vez
Pero el hecho que tantas personas se precipitan hoy a escribir (de diversas formas o dar sentido) sobre el descubrimiento parmenídeo (1) —incluso, después que Parménides rematara finalmente el asunto, dando por cerrado y resuelto— nunca cambió, ni cambiará la realidad del hallazgo: la Nada no existe, no puede existir. Sin embargo, su descubrimiento (y, por tanto: tratamiento) aún, y siendo de aquello no existente, no ha sido cualquier cosa dada a los hombres; pues los agujeros negros del cosmos parecen miseria comparados con aquellos surgidos de la propia razón, donde más que lagunas oscuras y profundas, tienen la capacidad de atraer e instrumentalizar, destruyendo personas, además, de enfrentarnos a una inexistente Nada, tomándola en consideración. Luego, no es de extrañar, que las nuevas generaciones de estudiantes, licenciados y profesores de filosofía no dejen pasar la ocasión de darle una vuelta, volviendo al tema, pues parece, en palabras de E. Trías, que [“o se piensa la Nada, aunque sea para decretar su carácter de algo consustancialmente impensable, o no hay pensamiento alguno que valga la pena, ni por supuesto pensamiento filosófico”] recordándonos, de nuevo palabras de Heidegger. Pero… recordemos aquellas otras ya lejanas en el tiempo, en las que Parménides no en vano advertía: [“Pero (lo que) nada (es) no es (para ser). A estas cosas te ordeno poner atención, pues, de esta primera vía de investigación (te aparto). Y luego también de aquella por la cual los mortales que de nada saben, yerran, bicéfalos, porque la inhabilidad en sus pechos dirige su mente errante. Son arrastrados. Sordos, ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin discernimiento. Que considera al ser y no ser lo mismo, y no lo mismo. La senda de ellos es revertiente, pues jamás se impondrá esto: que cosas que no son sean. Tú, empero, de esta vía de investigación aparta el pensamiento”. ― (Poema de la Naturaleza, Parménides). (1)
1- [Parménides debe su reputación como inventor de la lógica a un poema que escribió. Aquí ya hay algo extraño. No tenía ninguna necesidad de escribir poesía. En su lugar, bien podría haber optado por una árida prosa. Es cierto que durante mucho tiempo se lo ha despreciado por ser un mal poeta. Pero esta opinión se basa en el puro prejuicio. Se remonta a una vieja creencia, formulada por primera vez con cierta claridad por Aristóteles, según la cual la lógica y la poesía no tienen nada en común... y si a alguien comprometido a encontrar la verdad se le pasa por la cabeza convertirse en poeta, el resultado será un desastre. Pero el hecho es que el poema de Parménides no es ningún desastre. Unos pocos académicos contemporáneos han intentado acercarse a sus escritos con una mirada nueva y han comprendido que contienen algunos de los versos más hermosos y sutiles jamás escritos en cualquier lengua, incluida la griega. Es más, el desprecio que ha merecido Parménides como poeta se basa en el supuesto de que la mayor aspiración de la poesía es entretener. Sin embargo, el poema de Parménides servía a un propósito muy distinto, como veremos.]- Realidad / Peter Kingsley.
Hace muchísimo tiempo que las ciencias se olvidaron de la Nada: unas ciencias, cuya razón última es buscar el ente, rechazó y olvidó a la Nada (la sombra) por siglos, por lo que ellos entendían era una buena razón, no existe (nada mas allá de lo que es posible ver y medir); y es por ello que la aproximación a la Nada (experiencia, esta, o como se quiera / cualquiera de ellas) hoy les es del todo ajena (trabajando sobre lo manifiesto y no sobre la posibilidad, de lo no manifiesto), pues las ciencias físicas se ocupan y tienen objeto de estudio lo que hay: de lo que es y existe, y ven y miden, en un acercamiento a la esencia de toda cosa (que no se ve: su sombra) y, por tanto, no de lo que, para ellos no no-es, pero está ( en la sombra). “En esta rendida manera de interrogar, de determinar y del fundamentar se lleva a cabo una sumisión al ente mismo (a partir de aquello que muestra), para que se revele lo que hay en él” (Heidegger). Schopenhauer, ya percibió esta tendencia a rechazar todo lo relativo a la nada de Occidente: “temen a la Nada, al igual que los niños temen la oscuridad” — pensaba. Sin embargo, luego esa misma ciencia que la ha negado desde siempre, creyó encontrarla en una sustancia; un vacío que, en rigor, no lo está, ( y no es ni nada, ni sombra, ni vacío) como la ciencia misma admite. Si bien lo que no admiten es su error, al buscar una explicación fuera, a lo que ha de entenderse desde dentro (y por la razón)... en tanto ¿qué es ese vacío (oscuridad) en nuestro ser? y que de cierto no-es la Nada, en tanto es, para lo que es preciso cierta comprensión que iniciada en Parménides se impone incluso hoy en algunas facultades/escuelas de filosofía, señalando, que la Nada no existe y, por lo tanto, como tal ‘la Nada’ no se puede ni nombrar o pensar. De modo que hablamos de una sombra.
Pero de todo ello, curiosamente, observamos que la concepción que tienen los científicos hoy de la Nada —al igual que hace 100 años— es “que saben de la Nada, en la medida precisa, en que de la Nada, nada quisieron saber:” —Heidegger como de su propia sombra (aquello que la persona guarda y esconde en ella, maldad, y actos) no quiere saber, y menos que se sepa. No entienden, que la ciencia en tanto más entiende de corpúsculos, más sigue ignorando la realidad de su inexistencia, como demuestra que algunos científicos, y siempre por motivos propios, no dejen de nombrarla, pero cuando un científico habla de la Nada, en tanto a Nada absoluta, deja de ser científico, pues es un concepto completamente fuera de su esfera, pareciéndose más a alguien que juega con la bola de un adivino. Por ello, encontramos cierta ambigüedad en el científico/divulgador que habla de la Nada, nombrándola, pero siempre refiriéndose con ella al vacío: tematizan la Nada, por tanto, y en tanto a vacío; sin embargo, es la Nada al nombrarla, lo que da a su voz la atención de otros oídos (es este el único y verdadero poder de la nada: su nombre... nombrarla).
Sin embargo, la Nada siquiera por la filosofía habría de ser considerada, vista la deriva, como así entienden aquellas otras escuelas que la niegan, pues es una interpretación del ser, en relación no al ser mismo (su sombra), sino a la ausencia- absoluta del ser, y antes de ello, concebida como auxilio en tanto aquello “quizá” posible anterior al ser (cuando de inmediato observaron, que del supuesto, ya sería entonces algo: aquello anterior al ser). Pero razonada tajantemente, la Nada no puede ser, el no-ser de algo antes presente, pues en ese caso contendría todavía un ser: un haber sido, cuando la nada es la ausencia total de todo ser, en la que no se manifiesta absolutamente nada: tampoco un haber sido (Zubiri); ni haber sido/estado anteriormente al ser, pues el ser es, y ha sido en todo lugar y momento, no desaparece y nunca estuvo ausente, sino en apariencia, en sombra, que como el universo y la ciencia muestra, no es la nada, sino (una dinamis/o potencia) del ser: hay, por tanto, ser y lo hay en consecuencia en el vacío también, aunque nosotros con nuestros sentidos no lo podamos ver o entender/ y de lo que hay, se entiende como siendo, pues el ser es siempre ser de lo que hay… y “es todo ser, aquello que está y no está presente; más, ya no se puede o, no nos está permitido saber”.
Pero si no se renuncia a esa aspiración obsesiva a la totalidad, a la santificación de la ciencia omnicomprensiva, no se puede transformar extinguiendo el tejido sensible que implica “reconocer” en todo lo existente, lo inexistente en apariencia también. Así, la renuncia a la construcción de una realidad absurda, que contiene todo: incluyendo a la nada, solo puede descansar, como toda renuncia, en un encuentro y entendimiento primero, de este espejismo (creado por nuestras sin razón) que reconozca finalmente su inexistencia. Es, quizá por todo ello, lo problemático de la cuestión, que occidente emprendiese una huida de la Nada que aún hoy en buena parte continúa. Pero el problema es, que en esta época de fisura, lucidez (Paniker) y autorretratos ―cuando nos estamos quedando huérfanos de ideas y acomplejados ante los límites que muestran nuestros instrumentos― aflora de nuevo está sibilina cuestión, como una voz dormida ( la sombra ) que despertando se quiere hacer oír, quizá no tanto como alternativa a un deseo de esclarecer, sino más al de ser, uno, o aparentar cuando la recurrimos, al punto de pretender monopolizar esta hacia los propios intereses; pues la Nada hoy semeja ese espacio (vació) propicio a nuevos inicios, y nicho para las nuevas ideas: una nada que se hace presente en la sociedad no solo en la negación, sino también en las matemáticas: en el cero; en la física: en el espacio; lo hace en el cambio y en el silencio, acaparando y agotando esferas desde hace tiempo. Luego (agotadas ya todas las esferas) finalmente, la Nada que le ha de quedar al hombre que hoy no acepta opinión y se cuestiona, es aquella misma Nada que nunca quiso enfrentar, (su propia sombra, que reclama ser y estar) y que quizás, incluso la filosofía tema revelar/ más allá de donde surge/ y entender qué representa esa sombra que sentimos, como espejismo real: y dejar de ir por fin: “en busca del Unicornio”. Pues Reconocer la nada absoluta, es reconocer su inexistencia.
Consecuentemente, y como primera conclusión de estos textos, encuentro que no hallaremos o, nos toparemos de ningún modo o manera con la Nada absoluta, aunque quizá sí que hay tras su velo. Pero aun en el supuesto de su improbable coexistencia con el ser, tampoco podemos encontrar aquello que no-es, buscando lo que es, o en lo que es (existente/el universo) / ni en la ausencia (no presencia-en apariencia) de lo que es, pero nos parece que no-es (el vacío). Pues la nada es ausencia-total y absoluta (incluso del vacío que está, en el universo), y para siquiera poder deducirla (situarla, en tanto como ausencia absoluta e infinita ausencia de todo), y aunque sea como una idea, no podemos buscarla (o mejor: deducirla, como idea) en tanto lo que es, o en lo que es: y más bien será preguntándonos en tanto al supuesto: de aquello que ya no es – en ausencia (total y absoluta) / ausencia (supuesta) y, por tanto, de algo que fue, y que trasladada a nuestro ámbito, entenderíamos en la ausencia absoluta, de algo que hoy es, tan absoluto, como absoluta habría de ser la naturaleza de la nada, en tanto a absolutamente… nada, en consecuencia, revelar lo absoluto/infinito en tanto (absoluto que no-es): infinito, precisará igualmente de lo infinito/absoluto, en tanto a aquello que (absoluto ahora-es) y hasta donde se extiende: igualmente infinito, en el presente existente (o bien en la idea de este), para en su ausencia total y absoluta “revelar” (entre comillas) en su totalidad la Nada total y absoluta: infinita, y la podamos, mínimamente entender. Pues de otro modo: "El preguntar por la Nada –qué y cómo sea la nada- trueca lo preguntado en su contrario. La pregunta despoja a sí misma de su propio objeto."— ¿Qué es Metafísica? Martin Heidegger, Trad. X. Zubiri. (Hasta aquí Heidegger iba muy bien).
Si bien, no vamos ahora a dejar de honestos llegados a este punto, solo por especular y ganar algo de tiempo a los lectores, que mejor podrían estar a otra cosa, pues, entiéndase: revelar la nada absoluta será una empresa irrealizable como cumplimiento íntegro del propósito de esta empresa, entendiéndose entonces, que obtendremos a lo sumo una vaga idea concebida, de lo que podría ser esa Nada absoluta o, bien, y lo más probable: de su refutación total y para siempre, encontrando lo que es: y no lo que no-es. Pues la nada pensada tajantemente (como ausencia absoluta) no solo no puede ser, tampoco puede ser el no-ser de algo anteriormente presente, pues en ese caso contendría todavía un haber sido; pero la nada —concebida de forma concluyente— es la total ausencia de todo ser, en la que absolutamente nada se manifiesta, y tampoco un haber sido. De modo que hallaremos difícil solución a este problema en la ciencia o la razón, de aquello que no la tiene, ni tiene igualmente, ningún sentido. Y, sin embargo, aquí seguimos, ¿por qué? Pues aunque este ejercicio sea al pensar sin aparente recompensa, como pocas tareas ofrece al esfuerzo que requiere, un paisaje de enfoques y perspectivas donde dada la naturaleza del tema, discurre la mente como si el camino mismo fuese un fin, y comprensión de lo recibido y aportado, caso de aportar algo, fuese, la misma una solución. Pero no nos vamos a adelantar, antes hemos de ver… qué pasa ahora con Heidegger y las posibilidades en tanto de la Nada, su revelación, que este nos muestra y ofrece, junto a otros reveladores, actuales, de la Nada.
SOBRE LA REVELACIÓN DE LA NADA EN LA ANGUSTIA Y OTROS REVELADORES DE LA NADA
He leído (este texto o fragmento se repite para orientarnos) de la mano de un profesor de filosofía del que admiro su esfuerzo, así como la gratuidad de sus libros —pero con el que desafortunadamente no estoy de acuerdo en algunas de sus apreciaciones— como que: “la cuestión de la Nada está implicada en la vida del que la entiende y esto afecta directamente en su percepción antropológica”. / “Por tanto, concebir al hombre desde la Nada (entendemos desde esa nada revelada / por Heidegger) propiciará, que se tenga que replantear la concepción que se tiene sobre lo que es mejor para el humano mismo, es decir, las ideas sobre lo que significa el desarrollo o la superación del humano”. Como dije, no estoy de acuerdo con Héctor Sevilla, es más, apenas entendí nada de lo expresado (aunque esto tampoco debería extrañarme): bueno, sí, entendí algo, pues algo dice, pero parecen solo palabras que fuera del texto no llevan a contexto alguno y concreto de la realidad, o acaso: ¿ya entendimos la nada?, cuando Héctor dice: “la cuestión de la Nada está implicada en la vida del que la entiende y esto afecta directamente en su percepción antropológica”. Estamos hablando de la nada inexistente, que por lo visto algunos entienden, o, Estamos hablando de aquella Nada revelada en la angustia por Heidegger; pues parece, en ese caso, que sabemos muchas cosas de esa Nada, y todo a partir de la experiencia de aquel, de otro, una experiencia subjetiva en todo caso y una Nada que nos esforzamos muchos por entender, pero recordemos: partiendo sobre la experiencia subjetiva de la idea reveladora de la Nada, revelada en la angustia, y todo ello interpretado por Heidegger si no voy mal encaminado.
II
Hoy comprobamos, arriba el ejemplo, son muchos son los que hablan de la Nada como si la conociesen o participan de ella y su revelación: de Heidegger, sin embargo, si observamos todo sigue igual, respecto a ellos (reveladores de esta y acólitos) e, igualmente ocurre con todo el mundo: nada cambió en nuestras vidas tras revelar el mayor tema dilema, misterio o problema de la filosofía y de la ciencia de todos los tiempos, y que en caso de ser verdad me parece una pobre revelación (si es esto posible), habiendo perdido en ello un maravilloso tiempo ‘en vano’ en algo que para nada alteró o mejoró de ninguna manera sus vidas o conocimiento, ni las de los demás: una Nada decepcionante en todo caso (quizá no para escritores y divulgadores soñadores, científicos o filósofos, y sus cuentas corrientes), cuando en mi modesta opinión, revelar la Nada en tanto a lo que esta pudiese concernir, o se supone concierne al hombre de su revelación, debería suponer —por poco que fuese— algún cambio para estos y por supuesto, para la humanidad (pues al entender la Nada (imaginemos pues) entenderíamos el ser — imagino, como se propone de Heidegger — y su razón de ser, nos dicen) pero no ha sido así.
Ahora, y antes de seguir, voy a proponer esto: y si Heidegger, ya no cegado no por lo que buscaba y que no sabemos si encontró o no, sino más preocupado por la premura y el modo a como solo a él le servía explicarlo ‘racionalmente’, se perdió en el texto, o no supo interpretar el significado o dar sentido a la que fue su revelación…—((especulación mía))—, pues es, la correcta interpretación de una revelación por a quien se le revela, la que da sentido a esta. De todos modos, y visto lo explicado por tantos y lo complicado que resulta desempacar una nada absoluta, entendemos ahora por qué hemos hecho hoy de la Nada: la desconocida y absoluta, una entrañable conocida muy fácil de reconocer y manosear, cercana a nuestra realidad y comprensión, pasando de ser una realidad escalofriante, a causa de alegría: (encuentre la nada, le daremos un premio, irá a la tele y publicará un libro). Recuerdo, no hace demasiado, un par de años, quizás, cuando leí un enunciado en un artículo científico, escrito por ingenieros, acerca de un descubrimiento y, que por lo "ingenuo" llamó mi atención: "Logran, por primera vez, medir la «nada absoluta»" — decía. Lo que me recordó el «cacao absoluto» que fluctúa en algunas mentes, instruidas o no, al manejar este concepto y que como vemos es afirmada, incluso "medida" como algo que “es”, es decir, como “ente” cuando y precisamente no solo "no es" un tipo de "ente", pues si de algo se distingue la Nada es de todo "ente" (Heidegger). Pero entonces, a qué se debe este desconcierto. Hemos de recordar primero, que nadie ha descubierto que exista la Nada: no existe, aunque muchos hablen de ella, es un tema hoy enteramente dado a la filosofía, y a menos que mañana alguien la descubra como cosa: que lo dudo mucho. Eso sí “vende mucho y muchos libros”. Pero el problema parece ser ―al escuchar a otras personas― afirmar a la ligera La Nada, sin antes aproximarse críticamente, o siquiera preguntar por ella, pues de hacerlo hubieran observado que: "El preguntar por la Nada –qué y cómo sea la nada- trueca lo preguntado en su contrario" (Heidegger - de nuevo). Y entonces, me pregunto, si no han leído los textos filosóficos sobre La Nada, si no la conocen ni como idea: de dónde les viene el nombre y ese vago conocimiento. Y, aquí el problema, cuando encontramos decenas de (divulgadores / científicos) como el caso de Frank Close (Físico de partículas, profesor de la Universidad de Oxford, y autor de obras de divulgación como Neutrino (RBA) o Fin: La catástrofe cósmica y el destino del universo (Crítica). A quien su obsesión con el vacío y la nada le ha llevado, además de a la televisión, a escribir dos libros sobre el tema: “The Void” y “Nothing: A Very Short Introduction”, este último no traducido al español, y al que tuve que echar un ojo, antes de escribir este texto, si quería ser formal en mi crítica). Frank Close, afirma lo siguiente: “Desde el descubrimiento de la teoría cuántica, sabemos que en cuanto intentamos analizar con precisión, sea algo (o la nada) esto se vuelve más complejo y que, por raro que suene, ahora mismo y en todo momento, entre bambalinas, surgen y desaparecen, burbujeantes, pequeñas partículas de materia y de antimateria, su extremo opuesto. Son efímeras, efervescentes… no las notamos, ¡pero ahí están, aunque no las podamos ver! De hecho, la teoría sostiene (y los experimentos así lo confirman) que siempre están presentes. La imagen moderna del vacío sería un mar burbujeante de partículas y antipartículas que surgen de la Nada y desaparecen…”
Cuando una persona de reputación, como Frank Close, obvia la importancia de llamar a las cosas por su nombre, al vacío: vacío / a la Nada: Nada y definir si se quiere, primero, ambos y por separado, encontramos un totum revolutum, léase: [—en cuanto intentamos analizar con precisión algo (o la nada) — o esta otra —sería un mar burbujeante de partículas y antipartículas que surgen de la Nada y desaparecen. Pero ahí hay algo, aunque lo llamemos Nada.] ((nota: pero si surgen, estas partículas surgen de algún lugar, aunque él no lo reconozca o detecte, no es la nada: es ignorancia)). Sin embargo, este tipo de frases “disruptivas” generan una súbita interrupción en la mente (que quizá antes tenía, aunque fuese de manera vaga, una diferencia conceptual entre una cosa y la otra) produciendo una factura en el desarrollo de ambas concepciones, que propiciará una renovación radical: un nuevo concepto de Nada y el Vacío (que agrupa elementos de ambos) conjugándose en la mente de quien escucha —armándose esa Nada expuesta a todos, como un (supermeme) —desplazando esta nueva Nada (absurda) al Vacío y la Nada original y absoluta, y en el que la nueva Nada (deformada y adaptada) tomará propiedades de vacío en la mente, sin que ni emisor o receptor sean siquiera conscientes. Pero cuando esto no solo ocurre una vez, sino que es repetido una vez y otra en charlas o conferencias y libros: “y encuentran que la probabilidad de contorno, de llegar a un universo como el nuestro, dando como resultado, que el universo aparece de la Nada” // o este otro // “ya que ahora no podemos descartar que nuestro universo se haya creado de la Nada. Así, el vacío es interesante, y es posible que el universo haya empezado de la nada, según los físicos y cosmólogos”, (Enrique Fernández Borja; 12 de febrero de 2019) el meme, (esa otra Nada absurda y deformada) y no el concepto de la Nada Absoluta original, asentará en la sociedad y la cultura como algo natural, si bien: deformándolo todo. El meme, análogo a un gen, fue concebido como una "unidad de cultura" —una idea, creencia, etcétera, que se "hospeda" en la mente de uno o más individuos, y puede reproducirse a sí mismo saltando, de mente a mente—. Así, lo que de otro modo sería considerado como la influencia de un individuo sobre otro a adoptar una creencia, es lo entendemos ahora como una "idea-replicadora" que se reproduce a sí misma en un nuevo huésped, al igual que ocurre con la genética, y en particular bajo una interpretación dawkinsiana. Y lo mismo ocurre con la nada de Frank Close, como con la de Heidegger: donde ambos, se olvidaron de la Nada absoluta
PRIMERAS OBJECIONES A LA NADA REVELADA EN LA ANGUSTIA DE HEIDEGGER
(La nada no como revelación, o la idea de una experiencia subjetiva)
No pretendo entrar en polémica, aunque parece que ese sea el sino de estos textos, pero veamos: aun sintiendo ese vacío o angustia existencial (propiciador de la nada en Heidegger) no es razón para afirmar conocer algo: la Nada, y menos a partir de aquello (la experiencia subjetiva de otro) o su angustia, lugar donde le fue revelado a ese otro la Nada: una Nada, que a su vez y como la angustia revela primero la Nada, luego esta Nada revela al ser, siempre según Heidegger y, recordemos, igualmente, siempre a partir esa angustia reveladora para Heidegger; sin embargo… hablamos de la angustia, una angustia que con todas sus fuerzas la naturaleza humana rechaza y no queremos conocer, ni por supuesto, tampoco experimentar, de la que y aunque la experiencia nos dé eso: experiencia, sobre un ámbito cenagoso de la existencia, no deseamos ninguno, ni siquiera los que hemos surcado a menudo esas aguas tormentosas y sabemos de sus corrientes, y al igual que Sísifo transitamos el páramo cada vez con menor aflicción. Pues si algo es propio del hombre es la costumbre y a todo se acostumbra este (el hombre), incluso a los infiernos si se le da el caso, ya no digo a la angustia: pasajera o no. Sin embargo, acostumbrarse no significa de ningún modo que sea agradable o deseemos volver a ella (para buscar algo por muy interesante que sea). Luego, y dejando la angustia de un lado: la Nada es otra cosa: algo que no puede, ni va a estar donde tú estés de ninguna manera, pues de otro modo ya no sería la Nada si estás ahí, frente a ella (pues su carácter se entiende infinito: ausencia total y absoluta, y de ahí que la llamemos: la nada absoluta), y esa es la terrible realidad para tantos, que al asomarse no la encuentran o se encuentran frente al rostro de la muerte que la abandera.
Pero así como nos explican tantos —estudiantes, maestros y académicos de filosofía— su revelación, pasando por la angustia, como quien pasa por la cárcel en el Monopoly, buscar la Nada más que un camino de revelación —voy a incidir más en esta palabra: revelación— o conocimiento, parecería una senda de aceptación sobre una realidad siempre angustiosa y ¿quién la desea?, cuando ésta choca de frente con el foco central de la vida y voluntad de todo hombre y su sentido o la comprensión de sí mismo y su existencia: y dónde buscar la Nada se torna un avocarse al despeñadero en una existencia de inquietud, solo por revelar la Nada (que repito no existe) o revelar el ser que esta, dicen, nos revela (cuando nada puede revelar nada, o la nada); pero y luego: digamos que entendemos como se reveló esa Nada —al menos entendiendo a quien lo narró y describió en sus textos, y que muchos otros parecen aceptar (el hecho de la revelación) como si ellos mismos hubiesen sido objeto de revelación (o comulgan) de la misma experiencia—, pero y repito ¿ahora qué?, todo sigue igual, entonces, qué hacemos ¿volvemos a angustiarnos?, pues de una revelación esperamos algo, que aunque no sea excepcional o maravilloso, digamos que lo sea al menos en tanto a definitivo y concluyente, llevándonos algo/algo nuevo (más allá del relato de la propia experiencia de aquel que la reveló, aunque nos parezca muy interesante y, pasemos por alto que, siempre, precise de una nueva explicación) y precisamente, de ahí luego llamaremos a eso: revelación.
Pero igualmente, me pregunto, qué sentido tiene buscar al ser que no se revela, pero que luego sí, se revela a partir de la Nada que no existe y, que curiosamente esta se revela en una angustia (en la que hay que estar) pero yo no siento como tal: un sufrimiento o temblor permanente del alma por el simple hecho de vivir y tener que decidir ahí, en el mundo. Una angustia, en todo caso, que entiendo como aquel lugar del que alejarme y que mi mente y memoria proveerá para ello: como a todos nosotros supongo, o si se da el caso de estar angustiado (ya en la angustia) salir de allí a toda prisa.
Quizá precisemos de entender mejor, en tanto, a sentimientos: esa angustia, sobre todo antes que ir a buscar nada en ella, pues angustioso e iluminado por la angustia, será aquello que allí encontremos en ella o cerca de ella, como iluminado y templado por el sol, está todo lo cercano a él. Otra cosa será entender la angustia a la manera de Heidegger, su angustia (y que parece no ser la mía), lo que me lleva a pensar en una deficiencia en los textos (no solo en mi opinión) cuando leemos o se interpreta a Heidegger. Deficiencia en tanto que Heidegger parece habría elaborado una teoría propia del lenguaje (ya desde antes de ser y tiempo), imponiendo condiciones inflexibles sobre la manera de acceder a su pensamiento y entenderlo y cuya finalidad, de esta presentación o (llamémosla nueva teoría del lenguaje) parece mostrar un “programa” (revelatorio / tanto del “ser” y, o “la nada”) que precisará luego para llevarlo a término, del concepto (y jerga) Heideggeriano del “mundo”. Lo que nos llevaría, siempre, a entender luego esa angustia, la Nada y el ser, concebidos y dentro de ese mundo y concepto Heideggeriano — (aconsejo leer Mundo y predicados ontológicos en Heidegger, de Alberto J. L. Carrillo Canán, para ampliar este tema). Y Ahora haré una broma: tengo un amigo que afirma, que es mejor leer los (cómics) de superhéroes, antes de ir a ver las pelis al cine: refiere así, junto a unas palomitas, la experiencia perfecta: sería como tomar primero la guía universal sobre cómo funciona “el espacio y el tiempo” en el país de las maravillas, para luego entender y desde el principio, sin desajustes o sorpresas lo que sucede a Alicia. Dicho de otro modo: Heidegger prepara al lector para entender una mente, su mente (y su mundo) y lo que allí va a suceder, donde nos revelará la Nada, en ese: su mundo y con sus reglas (así lo entiendo yo y no lo critico, al contrario, me parece fascinante). Sin embargo, como todos ya habremos deducido, de este modo no se nos revela entonces la Nada, a nosotros quiero decir: pues claro que no… Tampoco se le reveló a Heidegger, pues la Nada no puede existir y mucho menos nosotros la podremos imaginar de ninguna manera fehaciente, pues repito: no-es — no-existe ni, por lo tanto, la podemos siquiera concebir, como no podemos concebir nada que no exista, sino teniendo apenas una ‘idea’ vaga, recreada por medio de constructos que serán siempre internos… propios o adscritos a la mente, mostrándose luego verdadera a esta: la mente, precisamente por ser internos… Pero que será otra cosa, distinta, a la que podemos llamar Nada: pero jamás, eso, será la Nada.
En términos matemáticos —y, de nuevo, no sé ni dónde me meto ahora— Heidegger nos habría propuesto algún tipo de ecuación por medio del lenguaje, donde a través de unas fórmulas (o constructos) nos descubre por medio de ese mismo lenguaje formulado, —y que se irá desarrollando y adquiriendo sentido a medida que leemos y vamos entendiendo y, por lo tanto, aceptando como válido y real— un proceso. Finalmente, este proceso o ecuación, en tanto a planteamiento (formulación, desarrollo y resultado) puede ser correcta o, perfecta, incluso, pero correcto, no significa cierto o verdadero, ni siquiera en matemáticas. Y me pregunto, Acaso, en Heidegger ¿El significado producido por la semiosis (a través del texto) puede manifestarse como elemento de un sistema congruente, y elemento de un sistema axiomático formal, dentro del cual asume un valor propio? Entendemos que sí. La realidad, de alguna manera, es y está presente fuera de nosotros, lo sabemos, y sabemos que la única manera de percibirla es a través de signos…. y un signo, por lo tanto, es algo que nos presta su ser para que otro algo, real y existente, por los signos aparezca, pues un signo (y un texto es un signo) tiene la capacidad de evocar lo que no está presente, lo que sin su ayuda no podría aparecer ante nosotros como real; pero, igualmente, un signo- dirigido en sentido opuesto, puede evocar aquello que no es real, haciéndolo presente a nuestra mente. Por ello [“La hipótesis de un referente construido por la operación significante, como proversión, puede demostrarse útil, fértil y sencilla, para la obtención de cierta respuesta o para la solución de ciertos problemas. — J. Biedma.] Notar, que he introducido la posibilidad de “inferencia o suposición proversiva” ¿por qué?
SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUPOSICIÓN PROVERSIVA, A PARTIR DE LA TEORÍA FIGURATIVA DE LA PROPOSICIÓN
(La nada no como revelación, sino como la proposición /posibilidad de una idea)
Veamos que dice Wittgenstein acerca de pensar aquello que no se puede pensar o no tiene sentido: “donde acaba el sentido, acaba la capacidad de pensar; por lo tanto, no se puede pensar aquello que no tiene sentido, (entiéndase) lo que no está lingüísticamente conformado” —hago notar: lo que no está lingüísticamente conformado — y nos lleva, pues a la posibilidad de poder conformar lo no conformado todavía y hacerlo lingüísticamente, dándole así sentido, por ejemplo a la Nada, pero ¿cómo? Para ello partiremos de la Teoría figurativa de la proposición, donde esta proposición expresa lo que yo no sé, pero lo que yo tengo que conocer para poder decirla, lo muestro en ella. Así, el sentido mostrado por la proposición es independiente de la realidad; sin embargo, y para saber si lo que dice es cierto, no debemos contrastar aquella empíricamente, pues la proposición contiene únicamente la posibilidad de su verdad. (Wittgenstein - Lenguaje y Comunicación en Wittgenstein, por Tanius Karam). De lo que entendemos, que se puede pensar y hablar de aquello que no existe y no tiene siquiera sentido, cuando antes ha sido lingüísticamente conformado; sin embargo, su conformación no implica su verdad (real /verdadero), sino la idea que alberga la posibilidad de su verdad: es, por tanto, solo una idea; lo que me lleva a la posibilidad de “inferencia o suposición proversiva” como potencial creador de la idea de la Nada. Pero, ¿por qué, precisamente remito la suposición proversiva? Me lo pregunto, antes que otros lo hagan, como ya me sucedió en aquel texto sobre Wittgenstein (De la satisfacción de un deseo, resuelto en su representación.)
Todo conocimiento —y me voy a remitir de nuevo a J. Biedma / La suposición Proversiva— supone la presencia intencional de la forma en el interior del dominio cerebral (o intelectivo) del sujeto, así como la relación entre un signo o representamen (primero), un objeto (segundo) y un interpretante (tercero). Luego y “en virtud de las reglas del lenguaje en que se inscriben idealmente las construcciones significantes a las que responden, estas deben conservar cierta referencia con la realidad de la que hablan (concreta o abstracta, existente o fantástica, material o espiritual). Los semiólogos distinguen como en toda interpretación de significación, en tanto que acto comunicativo, se deben distinguir un componente locutivo (lo dicho), un componente ilocutivo (la acción que se cumple - el modo en que se enuncia) y un componente perlocutivo (el efecto que se causa- respuesta)”— J. Biedma; y, es en relación con esto último: al efecto, o componente perlocutivo donde me cuestiono “la verdad / veracidad” de esta revelación (pues del mismo modo que si un hablante le pide un vaso de agua a un oyente, el acto perlocutivo es, que la persona oyente le alcance el vaso de agua del que le habla (completando la acción); luego si este hablante me habla de la Nada, revelada o constituida en la angustia, en mi angustia, instándome a mirar allí (en la angustia) esta debería estar cuando yo miro, o presentarse en algún momento: Pero —y volviendo al agua— cuando voy a coger el vaso, "este no está".—hacer notar, que he dado un paso por resuelto, que no lo está, y aun así algo salió mal: quizá porque no me supe angustiar, o al angustiarme lo hice mal, da igual: el vaso no está. Creo que no es preciso que siga. Lo que quiero decir es que si yo cierro los ojos… no veo nada; luego, si le digo a alguien cierra los ojos, no verás nada: primero, este podrá de inmediato cerrar los ojos, y segundo, al menos por un momento todo será oscuridad: no verá nada. Luego, y si repito después el proceso, añadiendo al final, que este haga un esfuerzo: concéntrate, y verás un puntito de luz en la oscuridad, es posible incluso que así sea, y lo pueda ver/ recrear (pero todos sabemos que no será el mismo puntito), aunque él, al menos, entiende lo que le quiero decir, entiende el proceso y, además, también lo puede seguir: entiende como y donde veo el puntito cuando cierro los ojos y él puede repetir el proceso sin problemas, e incluso en la oscuridad (cerrando sus ojos) él puede buscar un puntito de luz, y quizá en algún momento incluso verlo. De modo que un proceso, subjetivo, puede ser seguido e incluso de alguna forma vaga reproducido (no por completo) pero lo más importante en el caso de este ejemplo, es que el puntito no llevará a nada verlo, a quien siguió mi proceso, y eso es, suponiendo que a mí ese puntito, si me hubiese dicho o revelase o llevase a algo, ¿entendieron?
Pero, voy a seguir los pasos que propone Heidegger, e intentar entenderlo “a él” a través de lo que me quiere decir, y no lo que me quiere decir. De acuerdo: por el mero hecho de vivir, vivo en la angustia, en un vivir angustiado, consecuencia del mero hecho de vivir —como una madre con un niño que corre de aquí allá, dejando la luz de todas las habitaciones encendidas / eso todos lo entendemos—, lo entiendo. Pero si vivir, es vivir en la angustia/presente en mi realidad, y esta angustia forma parte de esa realidad (del ser angustiado que vive su angustia manifiesta), la Nada —que revela al ser— al revelarse sobre esa angustia manifiesta, será la realidad revelada y manifiesta de nuestra propia angustia; que revela al ser en el mundo: al ser (angustiado / en la Nada: su Mundo / de ese ser). Dicho de otro modo, Heidegger no revela la Nada que revela al ser, Heidegger por su proceso se encuentra y se revela a sí mismo, en la Nada que es: su mundo/momento para él, revelada sobre la angustia de su propia existencia: (y esto si lo puedo entender) a partir escrito y luego de lo descrito de su propia experiencia vital, de él (como entendí aquella ecuación en Wittgenstein, y la satisfacción de un deseo resuelto en su representación: en tanto como en su ecuación desarrollaba / entendía yo qué quería decir él con la ecuación (para él) no lo que la ecuación decía, léase: y “fue a través de la lectura de notas dispersas, cuando —marginando el significado literal de la hipótesis (la ecuación referida) que el autor quería dar por resuelta— resolviese a mi entender, no ya la solución de esta en una fórmula dada, sino más “el deseo a la solución” en ella, tal y como nos es propuesto por Wittgenstein, y de sus propias palabras se entienda, cuando leemos en otro contexto: “la representación de un deseo es, eo ipso, la representación de su satisfacción”. Preguntándome ¿no es igualmente la representación de su deseo —una hipótesis (resuelta en la ecuación) — la solución, a la cuestión que nos ha sido propuesta?, y, de la que resulta, la obtención de un deseo en su representación; y, por lo tanto, de esta, se obtenga, igualmente la representación de su satisfacción, luego e independientemente de la veracidad o no de esta...”; (De la satisfacción de un deseo, resuelto en su representación). Por lo que deduzco de todo ello, no algo manifiesto real, siquiera en la mente, sino una idea o “inferencia proversiva” como potencial creador de una idea: en el que la ausencia "existencial" de un referente, la Nada, que en este caso no está en el nivel existencial y donde el proceso semiótico es sustituido por el significado “intensional”, o sentido producido por el texto. Vuelvo a recordar: esto que llamamos la nada, referido a absoluta, no solo no existe, sino que tampoco la podemos imaginar, y de ahí que no esté ni en el nivel existencial. ¿Pero entonces podemos hablar de ella? Podemos, sí, hablar de la Nada, por supuesto, cuando ya está lingüísticamente conformado (Wittgenstein) ― aunque ateniéndonos a las consecuencias―. Luego “La inexistencia de un referente, en absoluto, implica la inexistencia de un significado. Dicho significado es pura comprehensión, interpretación o intensión en los casos de conceptos sin extensión cuantitativa o empírica. Además, tal significado importa o produce, simula o supone, la representación de un posible referente. Tal referencia puede interpretarse perfectamente como una hipótesis, científica o de otro tipo (filosófica en este caso). El mismo signo es entonces una experimentación provisional de dicha hipótesis, que adviene o proviene a la realidad como puro signo, verbum, logos”. — J. Biedma. Y lo dicho aquí ya supondría un problema para seguir (refutación de la idea de la nada absoluta en Heidegger) si queremos detenernos en la refutación de la nada absoluta, expuesto de todo lo dicho, el desarrollo hacia la nada y su conclusión, tan solo una hipótesis o experimento, y no una certeza tal, de la nada, y como de Heidegger entendemos y nos propone, afirmando: la nada revela el ser. Hipótesis que como tal, hipótesis, entiendo, podrá ser perfectamente refutada. Pero sigamos…
Si antes de Heidegger teníamos un problema con la nada, ahora —después de Heidegger— tenemos dos, o dos preguntas: una, la primera pregunta, entendiendo esa nada que en Heidegger se revela en la angustia y le revela al ser, pero —y siento decirlo así— independientemente, de dónde se revele o revele nadie, seguimos sin saber absolutamente nada de la Nada (absoluta) qué es…, / y consecuencia de qué…, / y menos aún, qué es aquello que la revela de manera universal, si es que pueda y por alguna manera, esto suceder. Por tanto, la nada de la que me habla Heidegger, ubicada en el pensar de quien la crea, para sí, como la de los astrofísicos o físicos, que la ubican en su imperfecto vacío, que por cierto no es vacío (de ahí lo imperfecto), parece una Nada igualmente manoseada dirigida, muy distinta de la que en principio se pretendía revelar: la Nada absoluta, y de la que, para colmo, ahora conocemos, quienes asienten en ello, lo que revela, entiéndase: la nada/que no es nada, revela algo que es/el ser, que no puede ser por completo revelado, siendo una nada reveladora, que no existe, que nos revela el ser que no puede ser revelado: pero que sí se le reveló, lo reveló a Heidegger. ((Bien)). Luego, no hay que olvidar el otro problema, la segunda pregunta, venida directamente de la respuesta dada a la pregunta, aquella misma que se preguntaba por la nada ¿Qué es la lada? ¿Qué pasa con la nada?, y que ahora deja a la espera cualquier respuesta posible. Pregunta, que cualquiera que tenga o haya sido un niño sabe cuál es: ¿por qué? Pues da igual, qué revele a la Nada o qué la Nada revele, donde y como lo haga: todo da igual, si al decir “esto es así”, luego no sabemos explicar por qué, es así, o está ahí, de una forma razonable. Pero, y además, en este caso la angustia revela la Nada, y esta luego revela al ser; ¿cuál es la razón de revelarlo?, o ¿para qué? Pues más allá de mostrar la angustia como reveladora de la nada (del mismo modo que yo puedo ver la silueta de un ángel reflejada sobre las aguas) si no sabemos dar respuesta al porqué, de esa presencia reflejada en el agua, no encontraremos en aquello revelación alguna: revelación (simbólica) acerca de algo que nos lleve (quiero decir: a Heidegger) a algo nuevo y que no es el símbolo observado, sino su significado (de este) entiéndase: a otra cosa y que Heidegger a partir de su revelación mostrase pudiéndose por todos entender, y de alguna manera comprobar aquello resultante, sobre todo en tanto a respuestas a esa nada y qué revela, por qué, y de ese modo, pues de otro modo quedarán (como el reflejo del ángel en el agua) a la espera de saber por qué está ahí, y ese ángel en el agua con su presencia qué nos quiere decir. Pues nada en la tierra, bajo los cielos o sobre estos que exista, ni en todo el universo, es sin una razón, o razón de ser que lleve a algo. En nuestro cuerpo no hay una sola célula, átomo o partícula que no tenga un sentido de “ser-ahí”, precisamente donde está, y la encontraremos siempre al buscar, haciendo lo que hace: para aquello que es o aplicada a su razón de ser, y es-ahí, por una buena razón, incluso más allá de aquella que nosotros le podamos dar o entender: no existe, por tanto, nada sin razón de ser: sin un porqué, siendo esta (razón) causa primera, que explicara su existencia. "Nada es sin razón (o fundamento)" y en ella se traduce la insistente pregunta que ya los niños formulan ¿por qué? (Leibniz). “No creemos conocer algo si antes no hemos establecido en cada caso el «por qué», lo cual significa captar la causa primera”. Aristóteles, Física, II, 3 (Gredos, Madrid, 1995, p. 140)). Igualmente, para Schopenhauer: “si un juicio ha de ser una expresión de conocimiento, debe tener una razón suficiente, por el cual el juicio pueda considerarse verdadero.
8
LO QUE LA NADA NO ES
[«Preciso es, pues, ahora / que conozcas todas las cosas: / de la verdad tan bellamente circular, la inconmovible entraña / tanto como opiniones de mortales / en quien fe verdadera no descansa» (Parménides – P. de la Naturaleza)] “El origen o etiología de la idea del no-ser —equivalente a la de la nada— guarda en la metafísica aristotélica una importancia fundamental, porque es uno de los dos ejes centrales del primer principio de nuestro pensamiento, el de contradicción, sin el que nos están vedados todos los demás, aunque sean superiores. En efecto, en la expresión más sucinta de este principio (“no es posible afirmar y negar simultáneamente”) se encuentra ya larvada no solamente la idea del ser que sustenta la afirmación, sino la idea del no-ser o de la Lada que sustentaría —y esta es la cuestión— la negación subsiguiente, ya que no podría ser simultánea” (Carlos llano Cifuentes: Sobre la etiología de la Nada).
Del texto superior queda explícito el principio de no contradicción: “Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido” por tanto (Ser/la Nada o La Nada-es) son construcciones semánticas que, ni en el texto, ni fuera del texto tienen sentido alguno, pues afirman y niegan, o niegan y afirman al mismo tiempo, quedando implícita su contradicción. Sin embargo, observamos como las personas buscan la Nada, por lo que ‘es’, y se preguntan o quieren saber ¿Qué es la nada?, o [¿Qué pasa con la nada?-(Heidegger)] precipitándose: buscando entonces aquello, repito, que la Nada ‘es’, o de algún modo haciéndola luego, por medio de constructos ‘ser’. Pero hay un problema primero y universal: la nada “no-es” ni puede ser, y esta es una de las razones, si no la razón primera y última por la que el estudio de la idea de la Nada se hace impracticable, y más aún por la forma de acceso (al conocimiento) hacia lo que no-es. “Esto que llamamos la Nada, referido a la Nada total y absoluta no solo no existe, sino que tampoco la podemos imaginar, o entender; es más no la deberíamos ni poder nombrar —innombrable, en tanto es un nombre que refiere aquello inexistente, siendo en sí mismo, el nombre, una contradicción—pues no sabemos de lo que hablamos, al no estar ‘aquello’ en el nivel existencial concreto, ni en el abstracto o cognitivo”; y es por ello que la describimos, precisamente como lo que no-es. Luego algunos nos dicen: “se trata de la idea de la ausencia de algo que es: el ser; pero, incluso las ideas ―en este caso negativas― no se pueden abordar, pensándolas de modo directo: como lo que son. No debe olvidarse que toda negación viene expresada antes sobre una afirmación que es su causa, pues la afirmación ‘siempre’ es anterior a la negación: las ideas negativas tienen, por lo tanto, su contenido (o principio) en las positivas [el ser ‘primero’ y en total ausencia absoluta (en ningún lugar) del ser: la Nada]
Pero, de algún modo, hemos dado nombre un ‘propio’: ‘la Nada’ para referirnos a la ausencia del ‘ser’ “... problema que originariamente surge en el lenguaje con motivo de resolver el problema metafísico del origen del ser: el de la creación… Pero el problema que arrastra la Nada desde su orígenes es, e igualmente así lo define Bergson, creer por alguna razón, que la nada se ha dado antes del ser, siendo luego esta misma la explicación del origen de la idea de la Nada, cuando entendemos la necesidad de encontrar un origen al ser”. Un ‘ser’ , sin embargo, y que como vemos ya tiene y, por tanto, nos referimos a él con su propio nombre: ser, y, sin embargo, no nos refiriéndonos a su ausencia de este, como ser-ausente, o ausencia- del ser, sino afirmando, en su ausencia: la Nada (es decir: algo y nada, a la vez, y en el mismo sentido; pues al querer decir nada: que no hay nada, nombramos algo (que-es, ya algo al nómbralo, pero no el ser, sino la Nada) cuando lo cierto es, que en ausencia de algo, de cualquier cosa, o el ser en este caso: lo ausente no es nada tan solo por ser ausente, e igualmente, tampoco es nada por no estar presente-en apariencia, entiéndase: no lo podamos ver o percibir.
Sin embargo, y repito, por alguna razón dimos y aceptamos ese nombre: la Nada, que refiere a la ausencia absoluta: o inexistencia absoluta del ser, y que ciertamente nos ayuda lingüísticamente a expresar lo que queremos decir, cuando hablamos de ‘ausencia absoluta de ser’ pero que debe entenderse siempre, como lo que quiere decir: ‘inexistencia, en ningún lugar, de todo ser’. Sin embargo, es precisamente el mismo nombre ‘la Nada’, dado con motivo de resolver un problema metafísico, lo que nos lleva a otro problema metafísico y a la confusión de la doxa, pues al tener implícito su nombre el principio de contradicción, inconscientemente caemos en sus redes y nosotros mismos contradecimos la razón y el sentido común al observar, como esa Nada que no es nada ni a nada refiere, solo pensarla nos lleva a algo… a pensar y pensar en ‘algo’ que es y tiene nombre, y por lo tanto la mente (cayendo en esos abismos de la razón) otorga valor epistémico, aún cuando ese algo habría de remitir, y vuelvo a repetir: a lo que no-es, no existe, ni puede existir, ni ha existido jamás (nada surge de la nada) o, dicho de otro modo, la Nada nos remite: a la ausencia total de todo y a lo no verdadero. Pero no queda ahí esta absurda situación, cuando bien entendida La Nada como lo inexistente, perplejos, observamos que solo mencionarla ―y como la flecha al blanco― la mente ya dirige hacia ella su atención: a pensar en esta y (lo peor) es, que de manera tan irracional como aquello mismo que buscamos, pretendemos luego revelarla como algo ‘distinto’ que ocupa el lugar ser y por lo tanto: no es la misma cosa, no es el ser, pero, y, esto es lo más absurdo, luego si es la misma cosa, entiéndase: una cosa que cambia de Nada a ser y de ser a Nada. De modo, que “precisamente, lo que en primer lugar debería ser "el ser", se revela más tarde como un no-ser; el ser y el no-ser (no-ser en tanto a la Nada) siendo lo mismo para la δόξα’… “es por ello que Parménides llamará a los mortales, en cuanto están en la δόξα «bicéfalos»; para los que «el ser y el no ser parece la misma y (y a la vez) no la misma cosa, pues en tanto el hombre se ha amarrado al ámbito de lo reciente presente, es decir, cuando ha perdido de vista lo anteriormente presente, ya ha pasado a considerar exclusivamente lo ahora presente y (en presencia) como el ser y, por tanto, lo desaparecido o no presente sólo como un no-ser (considerando este no-ser/ no-estar presente-en apariencia: la nada). Con ello el ser y el no-ser (el no estar presente-en apariencia) que al principio deberían ser lo mismo, se revelan como distintos a la δόξα. [“En la concepción del ser de la δόξα se confunden, por tanto, el ser y el no ser de tal forma que no solamente se pasa del uno al otro, sino incluso de una identidad a una no-identidad y a su vez de su no-identidad a una identidad”― (Ingeborg Schussler)].
"Puedo comprender la ausencia del Ser, pero ¿Quién puede comprender la ausencia de la Nada? Si ahora, encima de todo, el No-Ser Es, ¿Quién puede comprenderlo?", incluso chuang Tzu (La Luz de las Estrellas y el No-Ser) muestra su asombro ante este embrollo: Si ahora, encima de todo, el No-Ser Es. Pero algo no "es" "nada": siendo (no ser), solo por haber salido de la presencia (¿entienden esto?), lo que nos lleva a tener que re-pensar igualmente la forma de expresarnos, para poder entender… entendiendo: que ser y estar-presente, y ser y (no-estar presente digamos "en apariencia") es igualmente ser, (no entendemos pues, la ausencia del ser, como no-ser) tan solo por salir de la presencia- en apariencia; pues el ser es siempre, siempre está (aunque no exista una conciencia para verlo, y esto incluso la ciencia, lo puede afirmar). Pero atendamos el término: ‘en apariencia’. Si llamamos salir de la presencia/en apariencia, al ser: en apariencia refiere, entendiendo, que este sigue ahí, aunque no lo percibamos ¿En qué consiste entonces esta apariencia, o apariencia que ofusca al ser?
Hoy por apariencia, entendemos se trata de realidades veladas a nuestros sentidos (átomos y moléculas por ejemplo) y comprensibles solo a la razón: a nuestra inteligencia, por medio de (números, sintagmas, etc.) que son los que nos proporcionan, una explicación a las apariencias cotidianas. Esta capacidad explicativa da luego mayor relevancia a las realidades, frente a las "simples apariencias" de aquellas realidades. La Apariencia, por lo tanto, se considera clásicamente un conocimiento incompleto y superficial, cuando no obnubilado (debido a la limitada de percepción de los sentidos primarios: vista oído, olfato, gusto y tacto) ―en contraposición a la realidad en sí misma, o conocimiento verdadero y profundo: o esencia de las cosas (de la realidad), y solo accesible al sentido de la razón. Así, el término apariencia alude inevitablemente a aquello que (no tanto oculta del todo) sino que más bien oculta en sí, o tras de sí, a los sentidos primarios: la esencia (naturaleza verdadera) de la cosa (su ser). En otras palabras, la apariencia es, lo que se muestra, manifiesta, evidencia a los sentidos, nuestros sentidos primarios, pero no la naturaleza última real y verdadera de las cosas (su ser), la cual está oculta/velada tras la apariencia que es dada a los sentidos. Unos sentidos, que no nos fueron otorgados, o evolucionaron, para comprender esencia alguna de las cosas, sino para distinguir lo útil de lo inútil, lo peligroso de lo que no lo era, lo comestible de lo que no se podía comer, y primariamente (en tanto a importancia) a discernir, entre lo que ayudaba a sobrevivir, de lo que nos podía quitar la vida.
Y es por aquellos mismos sentidos limitados, todavía a su primera y primaria utilidad, pero hoy sumados a la razón, que nos adentramos (o intentamos adentrarnos) en las cosas, en su naturaleza, pretendiendo de ellas: su esencia; sin que debamos dar por hecho y cierto que (la reflexión solo y por sí misma) en torno a lo conocido: la apariencia, y dada por las cosas a nosotros, a nuestros sentidos ―ya desde el primer momento y a través de de lo proyectado: "su apariencia" en sí, de estas cosas― nos lleve a su realidad (o esencia) misma, de aquel ser que la proyecta (por la luz, o por esta reflejada) como realidad de este, e igualmente tampoco como esencia misma de aquel ser (o ser primero que la emite: la luz) frente a la realidad de lo proyectado: la apariencia, ésta en sí y por sí "ente" y por lo tanto alguna cosa “es”, igualmente real pero aparte: es otra cosa, por tanto. Pero ¿Y por qué otra cosa? La apariencia, al sentido de la vista no es sino luz, luz (que es algo); luz emitida por un cuerpo en algún lugar, y luego reflejada por otro cuerpo/cosa/ente. Así, cuando miramos y vemos un cuerpo (cosa/ente) en la tierra―no emisor de luz/radiación― no vemos ese cuerpo, sino la luz que éste refleja dada a nuestros sentidos: otra cosa por tanto es aquello que vemos, pero que no forma parte (del ser que lo proyecta o refleja): pero que sí, se ve alterada por él (por la cosa que lo refleja) pero no, no es él, no es la cosa que lo refleja... del mismo modo, que tampoco es esa luz que percibimos como apariencia o reflejo, aquello que en primera instancia la emitió: una estrella por ejemplo (el sol). De lo que se desprende (y así lo entiendo), que tanto la luz de aquella cosa que la emite ―la estrella― luz que se nos mostrará como apariencia de algo a nuestros sentidos, como aquello que luego refleje la luz (un árbol, por ejemplo) y que se nos mostrará igualmente como apariencia de algo (árbol), aunque nos de información de ambos: de la cosa que lo emite, o bien, que refleja, no es (esa apariencia) ninguna de las dos: ni la cosa que lo emite, ni la cosa que lo refleja (cuestión); y más profundamente esto lo entendemos cuando hablamos del fotón, que tampoco es (ese fotón) el electrón que lo emite, sino un (producto o subproducto: proyectado) una emanación por radiación, a partir de ese electrón que reacciona dando como resultado y subproducto, de la reacción: un fotón, que luego alcanzamos a ver/percibir; sin embargo, nunca veremos el electrón/emisor que quedó en su sitio, y solo percibiremos el fotón (que es otra cosa distinta del electrón): la luz, una luz (como un espíritu que nos trae información) y que nos llegará después emanada por aquel electrón viajando hasta llegar a nosotros e impactando a la vista y nuestros sentidos (como apariencia de algo, e información de algo). A decir, sobre la luz esta no es material: el fotón no tiene masa y tampoco posee carga eléctrica, y no se desintegra espontáneamente en el vacío. El fotón /la luz parece no tener vida sino impacta sobre alguna superficie; y sin embargo es más al revés: una superficie parece no tener vida o existencia, si esta no refleja la luz (el fotón): allá donde hay luz hay algo, información de algo que nos llega a través de la luz, de ese algo que lo refleja o emite. y de forma parecida ocurre al tacto, no tocamos jamás la materia y solo sentimos la fuerza (repulsión que nos da la información de algo) e impide que se pueda entremezclar esta materia.
Quizá, sea el ejemplo de Platón sea el más célebre, de un mundo en que todo se percibe y conoce a partir de apariencias, es decir: engaños o ilusiones. Pero como refiero al principio, este es un problema anterior; precisamente esta oposición entre lo aparente y lo real aquello que constituye la esencia misma del pensamiento de Parménides, que habría de distinguir ya dos vías: la vía de la verdad, que nos coloca frente al ser-eterno, uno e inmutable, y la vía de la opinión, que no nos da sino el mundo sensible del cambio y la multiplicidad; luego entendiendo nosotros: que si la primera vía, la vía basada en la razón, nos coloca frente a la realidad inmutable: esencia-el ser, la segunda vía, establecida sobre los sentidos primarios, no puede sino mostrar otra cosa que una realidad engañosa, es decir, una mera apariencia.
Después de Parménides, la apariencia (o el problema de la apariencia) ha remitido siempre al problema de la realidad, tanto que las relaciones entre ambas (apariencia y realidad) se resumen básicamente en dos propuestas: de un lado, están para los que la apariencia oculta la verdadera realidad; y de otro, aquellos para los que la apariencia es la realidad misma y manifestación de esta y, por tanto: la realidad misma; si bien, encuentro interesante, en el sentido de lo anterior (de las propuestas) las palabras de Husserl, cuando refiere los fenómenos y la apariencia, presentándonos tres casos distinguibles y singulares siendo, el primero: donde la apariencia podría manifestar la verdad del objeto (y los fenomenólogos están de acuerdo, erróneamente, a mi entender); el segundo: donde la apariencia podría ocultar la verdad del objeto (no el objeto); y por último y doy mayor razón, tal y como yo lo entiendo en estos textos, el tercero: donde la apariencia se muestra, como un indicador del camino que se debe seguir para llegar al objeto, lo que me lleva de nuevo a la segunda, donde la apariencia podría ocultar la verdad (el ser) del objeto (pero no el objeto) y así: la apariencia revela un objeto (existente), pero no el ser (o esencia) del objeto, y de aquí podamos entender, de alguna manera la razón para los fenomenólogos, en tanto que: la apariencia es la verdad del objeto, si bien y a este respecto, del párrafo anterior se adivina mi posición. En Kant, la apariencia está en completa contraposición de la “cosa en sí” si bien él no ve en ella engaños o ilusiones. Y por último, hay un escrito, no muy conocido, libro redactado por Mariano Ibérico, allá a mediados del siglo pasado, titulado La Aparición; ensayos sobre el ser y el aparecer, donde se menciona, que el ser es en sí, no obstante aparece a una consciencia, y ésta lo “refleja” en tanto que apariencia, haciendo de esta forma una síntesis del ser y la apariencia. De donde se puede profundizar en ello, obteniendo algunas ideas al respecto: como que la apariencia es "ser", pero no es "el ser" mismo la apariencia.
II
Es ser, lo que está y no está presente. “solo es ser, en lo que está y no está presente; más, no se nos permite saber"
El hombre, mortal e incompleto en su imperfecta naturaleza, se mueve en un ámbito reducido y concreto de su existencia y percepciones y, por lo tanto, solo puede concebir aquello que-es, cuando se le presente en su propio ámbito: de sus sentidos e, igualmente, ‘sensaciones’; mas luego considera aquello que no se presenta a sus sentidos y sensaciones, como algo que no-es: (o bien entiende que, no está ahí : porque no existió nunca ahí / está ausente de-ahí: o porque estuvo ahí, pero ya no está-ahí / o, bien no existe: no existe ahí, ni en ningún lugar.. “Ahora bien, encontramos también en el hombre (y de su experiencia), que aquello que está presentándose dentro de su ámbito, se encuentra en la alteración del aparecer y desaparecer (Ingeborg Schussler) de tal forma que en cada caso, sale de su presencia hacia una no-presencia o ausencia mal entendida (que yo entiendo como aparente ausencia) o también definida como: “no presente–en apariencia― pero el hombre, limitado siempre a aquello que le es perceptible, no considera lo que salió de su presencia ―y por tanto, que ni ve o siente― como lo que es ausente, ser ausente; sino precisamente lo entiende como lo que no-es, como “no-ser”(no presencia del ser-ahí); obviando, que “no siempre la naturaleza se muestra, ni se muestra en todo momento, ni en toda su forma y verdadera grandeza, ni a todos, ni en un primer momento: pues dependiendo de cómo (la forma) y a quién, hay que acceder como a nuestro reflejo en agua de una charca, cuando la lluvia "en apariencia" lo hace desaparecer o desfigura, mas luego aparecerá de nuevo, pero que está, ha estado siempre allí”. Pues la realidad siempre la encontramos velada en una apariencia a desvelar, cuando en su diferencia encontramos la verdad, que solo su disolución: el pensamiento, nos la hace visible. Siendo esta la ‘encrucijada’ a saber: no entender, que algo no es Nada, solo por haber salido de la presencia y confundiendo por tanto, el ser y el (no-ser/no-estar, ausencia en apariencia) del ser (o fuera de la presencia a nuestros sentido y sensaciones ) con no-ser (o ausencia absoluta) en tanto a Nada; de tal forma que no solo se pasa del uno al otro, inadvertidamente, sino que de la identidad a una no-identidad, y a su vez de la no-identidad a una identidad; así y luego…la δόξα pensará que de la Nada el Ser aparecerá, y si luego desaparece, pensara que no hay nada, cuando se trata del mismo ser, presente o, no presente-en apariencia (sin que la no presencia suponga la Nada, ni deje por tanto del ser (el ser, no presente-en apariencia) pues y a pesar de que haya sido rozado constantemente; a pesar de que la δόξα (doxa) tiene trato en todas partes con el ser y el no-ser, incluso teniendo, a veces, una decidida concepción de este ‘ser’, finalmente no puede informarnos sobre la consistencia de este. Pero cabe entender, por encima de todo que " solo es ser, en lo que está y no está presente; más, no se nos permite saber": que muere agotado de sed quien del espejismo ve verdad, y al ir hacia este luego hallará mentira.
δόξα (Doxa) es ese mundo siempre cambiante y relativo de la opinión y del: “me parece que” (los otros), como cambiantes y relativas son las opiniones ― tanto el conocimiento icónico (o sistema de comunicación que trata de representar la realidad visual que nos rodea, a través de logotipos, o imágenes y en sus elementos más evidentes: colores, formas y texturas entre otros); como el conocimiento de los objetos sensibles, obtenido a través de los sentidos, o conocimiento sensible, que genera opiniones, conforman el mundo de la doxa.― y que no solo es aplicable a los medios de comunicación o las redes sociales, como algunos puede suponer... viendo dónde esto nos puede conducir.
PREVALECER
SUPERAR EL ESPEJISMO DE LA NADA
“En algún momento de nuestra existencia, y si tenemos suerte, es posible que nos encontremos en un callejón sin salida”, afirma Peter Kingsley, (In the Dark Places of Wisdom, 1999). En otras palabras, aunque se derivan estas de las suyas: si uno tiene suerte o se lo propone, es posible que aceptemos el desafío y elijamos ese camino difícil que finalmente nos lleve a una encrucijada mayor, donde ninguna de las aparentes opciones pueda satisfacernos… y ante lo que se nos muestra delante de nosotros, sospechemos, “que el camino que vemos la izquierda lleva al infierno, el camino de la derecha lleva, igualmente al infierno, que la carretera que tenemos delante lleva al infierno y que, si damos la vuelta, terminaremos en el infierno”. Entiéndase, ese lugar y momento a partir del cual, de todos los caminos advertimos llevan al mismo y a ningún lugar (a nada: o a la Nada), sin otra alternativa que enfrentar, superando esta situación. Es justo en ese lugar y momento, cuando uno, y si antes comprendió a dónde y por donde iba, pero sobre todo: qué lo movía y cuál es su destino (el Ser, y no la Nada), conseguirá despertar, aquello olvidado que ni podíamos imaginar (y nos había sido sustraído): la propia luz, que nos ilumine aquellas sendas antes oscuras: y poder ver sin mirar, y a la vez entender más allá, sobre los límites mismos de la razón y los sentidos.
I
E. Trías insiste en que una filosofía o filosofía del ser (ontología) que se distancié sobre el extraordinario desafío que la Nada nos propone, no puede acreditarse como tal filosofía. Por lo tanto, hemos de pensarla se nos dice, pero ¿por qué? Si prestamos atención a lo que Trías luego nos dice, veremos su agudeza al abrir una nueva vía que nos alumbrará, al proponer este pensar ‘la Nada’ no como un fin, sino como un volver a pensar, ‘re-pensando la Nada’ como vía de, o hacia el conocimiento / hacia una frontera o límite (un limen que Trias ya había transitado, y al que nos invita), donde puede ‘comparecer’ la Nada, pero que yo llamaré mejor: ‘espejismo’ de la Nada, espejismo que se debe superar del todo, a través de este nuevo re-pensar, entendiendo este ‘re-pensar la Nada’ como un crecimiento hacia un mejor pensar y saber mayor. Si bien, el término ‘comparecer’ precisa de aclaración en tanto a mi entender, pues entiendo ‘comparecer’ no como presencia física de la Nada (por supuesto) sino como un límite dado y expuesto a la mente, a superar por la razón; entiéndase: habiendo elegido la vía extraviada y errática de la Nada: un punto y seguido en el camino, donde habiendo llegado a este, entendemos aquello (presente… que no-es) superándolo; como en el desierto el sediento, sin prestar atención al espejismo, y manteniendo la razón y el sentido, prevalece sobre cual ardid que la esfinge propone, alcanzando, así finalmente el pozo y su destino. Entendemos, por tanto: una “frontera o límite" (o mejor sería decir: una encrucijada a la razón) que se debe superar por medio del entendimiento, a través de este ‘re-pensar la Nada’ / en tanto a un espejismo de la mente, que nos desvía el rumbo y la atención, atrapando la razón luego entre etéreas e infinitas redes.
Llegados a este punto, y modulando la señal que se nos envía, podemos entender qué quiere decirnos Trias, en tanto, que si hay tal cosa como el pensamiento es, justamente, por el reto y envite que la Nada, y llegados a ese límite propone: un punto y seguido para algunos (mi caso), para otros (aquellos que se quedan en la nada) final del camino. Luego, igualmente, extensiva esta reflexión es “en relación al propio lenguaje. Se propone, por lo tanto y de este modo el transitar (la senda extraviada y errática de la Nada) como aquello mismo que trae la posibilidad para que prospere la inteligencia, emergiendo de su modorra que, precisamente y ante el problema que propone la Nada, “permite el salto del ensañamiento preconsciente donde dormita, en la escala de la vida, la inteligencia", hasta la plena efervescencia de esta, y superar ese escollo que es la Nada supone y propone cuando pensamos el ser. Pero y aclarado ya este punto, donde la Nada no es nada, sino un mero espejismo a los sentidos surgido de la mente, y que se muestra a la razón habiéndose de superar: ahora, nos preguntamos nosotros, realmente ¿su cuestionamiento hace posible la inteligencia? “Quizás”, o mejor dicho: “quizás toda inteligencia sea, ante y sobre todo, inteligencia de la Nada o relativa siempre a esa Nada, en la que parece hallar su propia condición de surgimiento” (E. Trías).
Así, y desde esta nueva perspectiva, el proyecto observamos parecería estar más allá incluso de aquello que no-es: de la Nada, y más vasto por tanto será al ejercicio de pensar, pues se trata de superar la idea o “el espejismo” en nuestra mente, de "la Nada", de lo que no-es, e ir mas allá: en busca del Ser. Pero, la cuestión ahora sería, antes de seguir, es necesario ¿debemos re-examinar de nuevo la Nada? ¿hacemos bien adentrándonos al universo de la nada, en este caso de Heidegger, aun cuando esta no es real? entiendo que si, por supuesto, es la razón por la que ahora me encuentro aquí: debe examinarse «en sí y por sí» individualmente, pero no solo, y como afirma Trías —si queremos alcanzar los mejores matices de su naturaleza y naturaleza del ser— sino, igualmente, si realmente ambicionamos alcanzar y probar a ver, hasta dónde nos transporta en este re-pensar la Nada… superándola: desde nuevas y, por qué no, también olvidadas o rechazadas y divinas perspectivas. Pues de esa misma inteligencia, probarla, ‘quizás’, primero esté en entender y discernir qué es verosímil y qué no lo es (qué es verdad, y qué lo es para la δόξα, doxa) tomándolo todo en cuestión. De modo que sí, entiendo debemos recoger el guante que se nos arroja e ir más allá, de la nada, incluso, en el sentido que se pueda llevar a culminación el proyecto, supuestamente fallido de Heidegger (o quizá todavía mal interpretado) como insinúa Trías, aunque para esto último: deba coger el guante (de Heidegger) ¡el que pueda! más que quien quiera: que no soy yo, ni tampoco puedo, ni es este el caso, aunque dejaré mi modesta opinión.

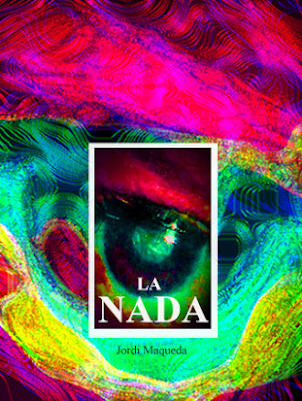





No hay comentarios:
Publicar un comentario